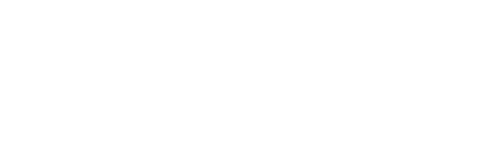Descubra nuestra entrevista con Alejandra Coll Agudelo, abogada feminista, especialista en derecho penal, género y violencia sexual.

« La justicia sigue exigiendo a las víctimas que se adapten a un sistema que no fue diseñado para ellas » — Alejandra Coll Agudelo
La abogada comparte su trayectoria profesional, los límites del sistema judicial frente a las violencias sexuales y los cambios necesarios para garantizar un acceso a la justicia más equitativo. Ofrece una visión crítica y lúcida del derecho penal colombiano, basada en su experiencia en el terreno. A través de sus investigaciones y su compromiso en el campo, la Dra. Coll Agudelo nos brinda una lectura contundente de la realidad de las víctimas de violencia sexual y hace un llamado a una transformación sistémica que vaya mucho más allá del ámbito judicial, colocando verdaderamente a las víctimas en el centro de la solución.
Para comenzar, cuéntenos un poco sobre su trayectoria académica y profesional. ¿Cómo llegó a especializarse en derecho penal y, en particular, en violencia sexual?
Soy abogada feminista, magistra en estudios de género. He trabajado sobre todo en temas de derechos de las mujeres, paz, y derechos reproductivos. Actualmente soy funcionaria pública en Colombia, pero he trabajado en organizaciones de derechos reproductivos como Women’s Link, el Centro de Derechos Reproductivos (Programa LAC) y la Ruta Pacífica de las Mujeres.
Los temas de violencia sexual han sido transversales a todos los cargos que he ocupado en mi trayectoria, lo que me ha probado que es un asunto generalizado, un tema de salud pública, que aparece en todo tipo de contextos. Fui investigadora de la Comisión de la Verdad, en donde participé en la investigación de delitos sexuales.
Su trabajo ha abordado temas clave en el derecho penal colombiano. ¿Cuáles son las principales conclusiones de su investigación más reciente en materia de violencia sexual?
La investigación más reciente que hice en estos temas tuvo que ver con los temas de violencias sexuales ocurridas en el marco del conflicto armado. Esto en el marco de la Comisión de la Verdad en Colombia. Una de las principales conclusiones fue que las violencias sexuales se usaron como parte de las estrategias de los actores armados para el control territorial, y a la vez, se usó con las mismas mujeres que hacían parte del grupo armado. Esta violencia se usó para amedrentar, para controlar, para obtener información y para generar terror.
En este periodo, más que derecho penal, hice uso de conceptos de la justicia transicional creada en Colombia. Sin embargo, hubo que analizar expedientes del derecho penal, entender sus métodos y herramientas, para lograr una investigación completa.
He tenido la oportunidad de litigar en derecho penal, asesorando mujeres víctimas de diferentes violencias. En ese ejercicio he podido concluir que la dependencia económica, la falta de conocimiento sobre las herramientas legales existentes, y la presión social y emocional, son los factores que generan la amplia incidencia de casos de violencias contra las mujeres en Colombia. Esta afecta a mujeres en todos los espacios, backgrounds sociales, edades, formaciones académicas, entre otros factores. Los tres elementos mencionados (la dependencia económica, la falta de conocimiento sobre las herramientas legales existentes, y la presión social y emocional) son el común denominador de los casos.
A su vez, he logrado determinar que la justicia tiene herramientas limitadas para comprender la individualidad de los casos, y sobre todo de entender que los contextos son diversos y cada víctima tiene necesidades diferentes. Las rutas de atención rígidas son uno de los grandes enemigos de las mujeres víctimas, que se ven obligadas a adaptarse a rutas que no están diseñadas para ellas. Y lo complejo, es que ese proceso de adaptación a las rutas creadas por los Estados, la deben hacer en medio de procesos de violencia, e incluso de proteger su vida.
En los últimos años, ha habido debates en distintos países sobre la necesidad de reformar las normas sobre violencia sexual. Desde su experiencia, ¿cómo evalúa la evolución del derecho penal colombiano en esta materia?
En Colombia hay avances, sobre todo centrados en violencias sexuales en el conflicto armado. Colombia tiene una ley específica (Ley 1719 de 2014) que crea una ruta de atención específica y reconoce las necesidades particulares de las mujeres que han vivido esta forma de violencia. Por fuera del contexto del conflicto armado, se ha avanzado en la construcción de formas de violencia sexual que antes no eran reconocidas, como el acoso sexual, que en Colombia solo existe desde el 2008 formalmente como delito.
La Corte Constitucional de Colombia ha avanzado en materia de derecho penal, sobre todo indicando un régimen probatorio especial y diferenciado, expresando el alcance del consentimiento como elemento central en el análisis de estos delitos, creando medidas especiales para la investigación en casos de menores de edad, entre otros factores.
Sin embargo, aún estamos lejos de una adecuada implementación de los estándares establecidos por la Corte Constitucional. Colombia es un país signatario de la Convención Belém do Pará para la Eliminación de las violencias contra las mujeres, pero pese a ello, aún no se cumplen con altos estándares de investigación penal en los casos de violencias sexuales, y sobre todo, la impunidad de los casos aún supera el 90%.
El concepto de consentimiento ha sido un punto clave en las reformas legales de otros países, como España con la ley del "solo sí es sí". ¿Cree que Colombia debería adoptar un enfoque similar? ¿Qué impacto tendría en el sistema judicial y en la protección de las víctimas?
En Colombia hay un desarrollo jurisprudencial amplio en materia de consentimiento para el derecho penal. Ese desarrollo hace que una norma no sea necesaria, a mi juicio, por el momento, ya que con el cumplimiento de los estándares establecidos por Cortes como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia como órganos de cierre de la justicia, debería ser más que suficiente.
Si bien es cierto el derecho penal colombiano es profundamente legalista, la jurisprudencia ha logrado hacerse a un lugar clave, ante las demoras del Congreso para poner el derecho penal al día con la sociedad.
De otro lado, el Congreso colombiano recientemente no ha dado muestras de estar a tono con las discusiones sociales del país. Se rechazó una reforma que ampliaría la posibilidad de eutanasia en el país, por lo que seguirá vigente la regulación establecida por la Corte Constitucional vía sentencias. Es clave decir que entonces las altas cortes en Colombia han entrado a suplir las falencias del Congreso para poner el derecho penal al día con los avances de la sociedad.
A pesar de los avances legislativos, muchas víctimas enfrentan obstáculos en los procedimientos judiciales. En el contexto colombiano, ¿cuáles son los principales desafíos para acceder a la justicia en casos de violencia sexual?
Hay muchas barreras documentadas por organizaciones de mujeres en Colombia.
- Falta de garantías para la seguridad de las víctimas una vez denuncian. Algunas víctimas tienen problemas para recibir protección por las limitaciones en las capacidades institucionales y porque en ocasiones, aunque no es obligatorio, muchas mujeres son expuestas a sus agresores durante las mismas diligencias judiciales. Esto desanima a las mujeres a la hora de interponer denuncias dado que muchas temen por su vida. Pese a que la Ley 1257 de 2008 crea una amplia serie de medidas de protección, estas generalmente no se usan, limitándose a las medidas policivas.
- Fallas en el procedimiento para garantizar la no revictimización.
- Fallas en el proceso de reparación integral.
- Fallas en los procesos de asistencia social para aquellos casos en donde hay dependencia económica con el agresor. Esto incluye estrategias de empleabilidad con enfoque diferencial.
- Fallas en los procesos de atención psicosocial.
- Falta de capacitación a medios de comunicación sobre la cobertura adecuada de estos casos judiciales.
- Mejorar la comunicación entre procesos de restablecimiento de derechos, custodia y cuidado personal de menores con los procesos penales en curso.
El sistema de justicia a veces revictimiza a quienes denuncian agresiones sexuales. ¿Qué cambios estructurales o normativos podrían implementarse para garantizar procesos más sensibles y efectivos para las víctimas?
Esta pregunta es muy amplia, pero si pudiese elegir dos cambios estructurales que se pudieran ejecutar, serían:
- Ampliar el set de medidas de protección que existen en el país para personas en riesgo de violencias, y
- Clarificar en detalle los mecanismos de reparación del daño causado a estas víctimas.
En mi opinión, desde mi mirada no punitivista y minimalista del derecho penal, los cambios estructurales deben ser sobre todo en el nivel social y cultural, antes que en el derecho penal. Creo profundamente en un derecho penal de última ratio, en donde este se usa como última opción. La cultura penalista latina lo ve, por el contrario, como la primera opción, lo que evidentemente no ha llevado a la protección efectiva de mujeres y niñas.
Los verdaderos cambios estructurales deben pasar por promover una cultura de la no violencia, prevención y detección temprana de casos, pensando en que estos no ocurran. Evidentemente es necesario fortalecer los mecanismos de respuesta del derecho penal cuando los casos ya han ocurrido, pero creo que este fortalecimiento debe ser de orden profundo, pasando por la mejor formación y condiciones laborales de los funcionarios/as de Estado, más plantas de personal, entre otros aspectos.
La mirada según la cual el aumento de las penas es una respuesta adecuada a los delitos contra mujeres y niñas ha probado ampliamente su ineficacia. Los agresores no se disuaden con este tipo de acciones.
En otros países, se han tipificado delitos como el ‘stealthing’ y la ‘venganza pornográfica’. ¿Cómo está abordando Colombia estos fenómenos desde el derecho penal? ¿Considera que se necesitan reformas específicas?
Colombia no ha avanzado mucho en estos debates. El stealthing fue estudiado por el Congreso como un agravante del delito sexual sin que el debate prosperara. Hay decisiones de la Corte Constitucional sobre consentimiento y su desarrollo que pueden ser aplicables a esta situación.
Hay muchos más avances en la mal llamada venganza pornográfica, que en Colombia es delito, agravado cuando se trata de menores. Colombia ha venido avanzando en lo relativo a violencia sexual digital desde la Ley 762 de 2002, que marcó el inicio de una serie de cambios legislativos que buscaron proteger a las personas que eran víctimas de delitos sexuales, incluyendo la exposición no consentida de videos sexuales. Desde 2018 Colombia ratificó el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, que tiene medidas y obligaciones específicas sobre este tema de la violencia sexual digital.
De nuevo, pese a tener un marco normativo robusto en el derecho penal, el problema fundamental es la implementación de las normas.
Las universidades y otras instituciones educativas pueden jugar un papel clave en la prevención de la violencia sexual y la promoción del consentimiento. ¿Qué estrategias considera esenciales en este ámbito? ¿Qué acciones deberían priorizarse en Colombia para combatir la violencia sexual de manera más efectiva?
En cuanto a la prevención, la educación sexual integral (en el entendido de los estándares del caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) es la clave y así lo ha probado todo tipo de investigaciones al respecto. Niñas y mujeres informadas sobre cómo identificar de forma temprana las violencias son menos susceptibles a ser violentadas. La formación en masculinidades no violentas es esencial para la prevención. Lo triste es que en Colombia desde el año 2016 hay una férrea oposición a cualquier forma de educación sexual.
En cuanto a política criminal, es fundamental fortalecer las herramientas de protección de las víctimas dentro del derecho penal, y la formación adecuada y permanente de funcionarios/as de la rama judicial, acompañada de una estrategia de permanencia en los cargos que permita garantizar que la formación no se pierda.
Marzo 2025